Quienes venimos desde la izquierda socialista revolucionaria, nos debatimos entre mantener un camino que resulta testimonial a la hora de pensar en las disputa por el poder político o meter las manos en el barro de lo que anteriormente nos parecía un insulto: el reformismo. Tras 123 años de aquel mítico libro, una vez más nos preguntamos: ¿Qué hacer?
¿Qué me pasó? De Trotsky a Kicillof
El disparador de esta nota son las reflexiones tituladas “¿QUÉ ME PASÓ?” publicadas en el newsletter de Resistencia online y firmada por Matías Rodríguez Ghrimoldi (para recibirlo dejar el mail en el pop up). En ellas, el autor se plantea, a partir de su experiencia personal, una serie de interrogantes acerca de cómo seguir, luego de constatar las dificultades para llevar adelante la perspectiva socialista revolucionaria en la que tanto él como yo (y muchos más) militamos durante muchos años.
Rodríguez Ghrimoldi se pregunta, entre otras cosas: “Estoy repensándolo todo. Si no va a haber revolución socialista en lo inmediato, ¿no deberíamos intentar ganar elecciones para que los trabajadores la pasen lo menos mal posible? Si es así, ¿no habría que aliarse con partidos de la burguesía?”.
Esa misma pregunta fue -entre otras cuestiones- la que en su momento me llevó a decidir alejarme del trotskismo. En esos años, la coyuntura era el dilema electoral entre la continuidad del gobierno de Macri (2015-2019) y la posibilidad del regreso de un gobierno del Frente de Todos.
Dogmáticos y pragmáticos: y vos, ¿de qué lado estás?
El triunfo de Alberto Fernández en primera vuelta nos evitó un incomodísimo dilema ¿llamaríamos a votar en blanco si existiera un ballotage?. Pero el resultado electoral no evitó mi salida del partido, que se concretó a los pocos meses de la votación: era evidente que existía una incompatibilidad de fondo entre una forma de pensar las cosas -a la que podemos adjetivar, a falta de mejores palabras, como “pragmática”- y otra que -también a falta de mejores palabras- podríamos llamar “dogmática”.
Si uno va a la raíz del asunto, el problema más profundo y definitorio es el de la conciencia del sujeto que, desde la perspectiva marxista, estaría a cargo de protagonizar la revolución.
Y la revolución…¿Quién la hace?
Si miramos a los trabajadores concretamente existentes de nuestro país, vemos que la conciencia mayoritaria oscila desde posiciones abiertamente conservadoras (sectores que apoyan a figuras ultrareaccionarias como Milei o en su momento Macri) o, en el caso más progresivo, a figuras que desde el marxismo serían catalogadas como de “conciliación de clases” o bonapartistas, como es el caso del peronismo (que a su vez tiene sus propias figuras más conservadoras y sus figuras más progresivas, siempre en términos relativos).
Lo más importante aquí es que no se trata de una cuestión coyuntural sino profundamente histórica. En nuestro país, la clase trabajadora abandonó las posiciones revolucionarias y/o socialistas por lo menos desde la década de 1940. Desde entonces, si existieron formas más radicalizadas de conciencia como fue el clasismo de la década del ´70 este nunca dejó de ser minoritario y además fue reabsorbido pocos años más tarde con la profunda derrota sufrida a manos de la dictadura. Pero inclusive en su punto más alto, el clasismo no implicó ni siquiera una ruptura con las representaciones ideológicas peronistas, como se expresó en el abrumador triunfo electoral de Perón en 1973 y con la escasa proyección de cualquier propuesta que se presentara en competencia abierta con el peronismo.
Pero esto no es tampoco una excepcionalidad argentina. Si vamos todavía más a la raíz, ya desde la década de 1920, la Tercera Internacional reflexionaba sobre las dificultades y diferencias para hacer la revolución en Occidente, con elaboraciones muy profundas al respecto como las de Gramsci.
Si uno toma los países centrales para el desarrollo económico, político, ideológico y cultural del capitalismo (hoy Estados Unidos, antes Inglaterra), estos no solo no tuvieron nunca revoluciones obreras, sino que en el caso de EEUU, por lo menos desde la década de 1930 que la clase trabajadora abrazó mayormente al Partido Demócrata como representación de sus intereses. Como si esto fuese poco, los demócratas son abandonados por los trabajadores estadounidenses, en parte en estos últimos años, para ir más a la derecha, hacia el trumpismo, y no hacia la posiciones socialistas revolucionarias.
Es verdad que en su momento existió inclusive en EEUU un poderoso Partido Comunista, pero no dejó tampoco de ser minoritario y fue aislado y derrotado con el macartismo.
Luego estuvieron también las importantes experiencias obreras norteamericanas de finales del ‘60 y comienzos del ‘70, pero que fueron también derrotadas: un caso emblemático fueron las combativas fábricas automotrices de Detroit, que fueron cerrando para ser trasladadas a otros lugares, o fueron reemplazando a los trabajadores por máquinas. Golpes estructurales que también fueron subjetivos y desorganizaron a los obreros que todavía quedaron allí.
Uno podría seguir esta enumeración para todo Occidente: las experiencias obreras revolucionarias fueron más bien la excepción que la regla, y en todo caso quedaron atrás en el tiempo por lo menos hace 80 años. Y mientras más acá llegamos en el tiempo, no vemos que esto esté comenzando a revertirse sino todo lo contrario: en los “cinturones de óxido” de la desindustrialización occidental avanzan los Donald Trump, las Marine Le Pen, los Nigel Farage, etc.
Si vamos a ser buenos con Trotsky, debemos por lo menos reivindicar su metodología: “mirar la realidad cara a cara, llamar a las cosas por su nombre, no seguir la línea de menor resistencia”.
Las revoluciones no están entre nosotros y el sujeto tiene algo muchísimo más profundo que una “crisis de dirección”: tiene una subjetividad radicalmente diferente a la del socialismo y no muestra ningún indicio de acercarse a ella.
Marxismo y valores
Por supuesto no existe una respuesta obvia, unívoca a esta pregunta. Como bien señala Matías Rodríguez Ghrimoldi, una de las cosas que es necesario dejar de lado es la soberbia de resolver en una oración muy confiada todos los grandes problemas.
Pero mi respuesta a esa pregunta, empezando por el terreno ideológico, es que el camino más seguro es reafirmarse en el núcleo más duro, inmutable de lo que somos: nuestros valores. Aunque el marxismo se plantee como una “ciencia” y le escape o minimice las definiciones ético-morales, considero que en su núcleo lo que se encuentra es justamente una ética humanista.
Una ética que considera a todas las personas como valiosas y que por ello mismo busca suprimir todas las formas de opresión y de explotación. Pero si no fuera posible (por lo menos en un plazo histórico imaginable) romper estructuralmente esas relaciones, lo que queda es hacer reducción de daños. Sí, estoy proponiendo reformismo puro y duro. Pueden acusarme de Bernsteiniano si quieren. Pero cuando uno se preocupa por las personas y no por las ideas en abstracto, lo que termina quedando es un solo camino: el de lo posible.
Ahora, existen posibilismos y posibilismos. En el límite, rendirse ante lo posible podría implicar aceptar todo exactamente como está, porque al fin y al cabo, la única verdad es la realidad. Por lo tanto:
Un posibilismo demasiado literal termina siendo un imposibilismo.
De lo que se trata es de encontrar diagonales entre lo que queremos y lo que se puede. Si en el núcleo están los valores, no es tan fácil desviarse: sabemos que queremos aquello que mejore las condiciones de vida de las mayorías populares, lo que genere empleo y proteja el salario, lo que defienda los derechos de las mujeres y personas LGTB, lo que cuide al medio ambiente de la depredación total. Sabemos que en un país atrasado como el nuestro, todo esto requiere un gobierno que estime la soberanía nacional y valore el sector público, la ciencia y la técnica, la educación y la salud.
Y también sabemos que queremos una forma de hacer política adecuada a nuestros valores. Una forma de hacer política que debe ser profundamente democrática, que debe estar pegada al pueblo, apoyada en las movilizaciones y organizaciones sociales, en las luchas desde abajo. Una forma de hacer política cuyos referentes electorales deben ser coherentes con lo que somos y con lo que queremos: personas que vivan como la gente común y no como la oligarquía o la farándula, que tengan una trayectoria coherente y una profunda honestidad personal.
La diagonal termina en La Plata
Entonces ¿cuál es hoy la diagonal entre estos valores y lo que se puede? en mi humilde punto de vista, la diagonal más obvia que hoy existe se llama Axel Kicillof. Es lo más cercano a los valores mencionados, encabeza la provincia más importante del país, ganó dos elecciones sucesivas y conserva un importante piso de apoyo. Su imagen es tan intachable que ni siquiera la corporación mediático-judicial logró encontrarle flancos para atacarlo desde lo moral.
Sí, tiene un importante límite: el peronismo, la existencia en su armado de figuras controversiales, la presencia en el pasado de funcionarios como Berni en su gabinete -afortunadamente hoy discontinuada. El limitado presupuesto que maneja la provincia también implica lamentablemente sueldos docentes más bajos de lo que deberían ser, y muchos etc. No se trata de desconocer todo eso, sino de aceptar que para avanzar con lo que se puede hay que lidiar con todo tipo de contradicciones e incomodidades. Esto no es una señal de conformismo sino simplemente la intención de hacer realidad tantas mejoras para los de abajo como sea posible: el dilema no es reforma o revolución, el dilema es reforma o que siga todo como está.
Lo conservador no es sacrificar la pureza de las ideas en el altar del pragmatismo, sino renunciar a la batalla realmente existente en pos de una pureza completamente ideológica, sin efectos en la realidad.
Ahora bien, construir la referencia de Axel Kicillof tampoco implica necesariamente construirla en los términos del peronismo. Es posible y necesario hacerlo desde la propia izquierda popular, fortaleciendo las organizaciones y espacios que comparten nuestros valores, para seguir proyectando hacia adelante nuestra propia forma de pensar y hacer política. Uno de esos espacios es el Frente Popular Patria y Futuro, del que formo parte. Invito a los lectores a sumarse a esa experiencia -siempre desde sus propias posiciones y con sus propias identidades-, o por lo menos a cualquiera que se acerque a estos puntos de vista.
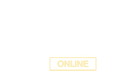











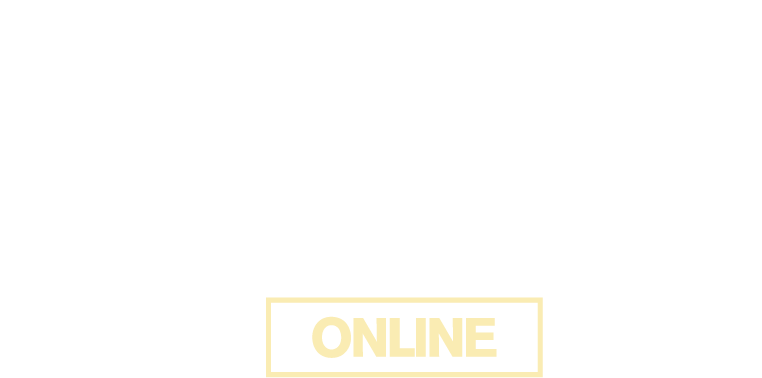
Faltaría que se explicaran 2 cosas fundamentales:
1. Qué es lo que se espera concretamente de un gobierno de Kicillof (no sólo en cuanto a las intenciones que pueda llegar a tener ese gobierno, mucho menos en cuanto a un programa político y económico concreto -que no existe-, sino, sobre todo, cómo se supone concretamente que se desenvolvería ese gobierno.
2. Por qué se supone que oponerse al peronismo (en este caso, el de Kicillof), o no apoyarlo, necesariamente sería una postura fundamentada en el purismo, como si las opciones progresistas del peronismo fueran tan cabalmente buenas que si alguien no las apoya sólo se puede explicar por un capricho.